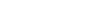Tuve
un abuelo que leía, un tío que recitaba sonetos a la estatua del
parque y un padre que escribía nanorrelatos en las paredes. Así
crecí, entre letras, versos e historias. Mi madre, que solo leía
entre líneas, me mandó a trabajar a la librería de Don Esteban,
porque en casa había mucho bohemio y poco dinero, y allí aprendí
lo que nunca me enseñarían en la escuela: que los libros nuevos
poseen el eco de una casa sin estrenar —hasta que no se vive en
ella no se convierte en hogar—, y que los libros viejos huelen a
vainilla y humedad y llevan impresa, con tinta invisible pero
indeleble, la huella de las manos por las que han pasado. Me alimenté
de poemas de amor, novelas de ficción y aventuras y fui adentrándome
cada vez más en las historias que leía hasta que un día me colé
en una de ellas, convirtiéndome en uno de sus protagonistas y aquí
estoy, huyendo del ejército enemigo, padeciendo todo tipo de
vicisitudes y deseando llegar a la página 321 donde me espera la
dulce Susan, a la que amaré con pasión. No está previsto qué
pasará cuando llegue a la página final.
Proyecto Babel III
Hace 2 meses